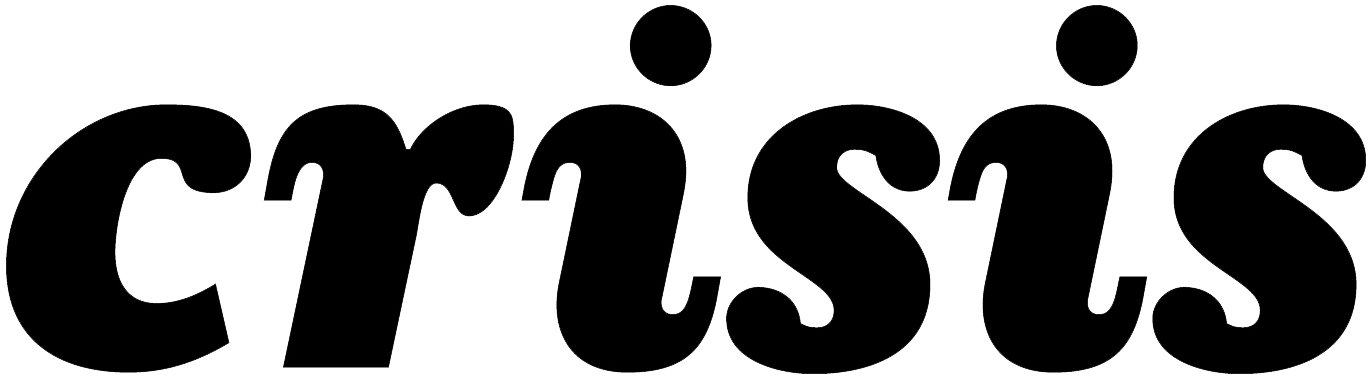saer, sobre el guión cinematográfico
una conversación en 1986
-Tu primer trabajo en una sinopsis o guión es mi corto «Gaitán a casa»…
-Yo creo que «Gaitán a casa» lo escribí como un cuento, como una narración breve que me encargaste y sobre la que habíamos hablado. Vos usaste ese texto en «off».
-Tu segundo trabajo fue el corto de Federico Padilla «Un acto», adaptación de tu cuento «Tormenta de verano» que después se llamó «El balcón». ¿Trabajaste en el guión?
-No me acuerdo. Tal vez Federico Padilla me consultó mientras lo hacía, pero no me acuerdo.
-Pasemos a la etapa del ingeniero Jiménez. ¿Cómo te convertís en una especie de guionista profesional?
-No sólo guionista profesional sino también consejero áulico, discurridor de anécdotas, etc., etc., del ingeniero Jiménez. Yo había ido a Buenos Aires a un congreso de la cultura organizado por una de esas asociaciones compañeras de ruta del Partido Comunista. Como no tenía plata se hizo una colecta y fui por dos días. Me encontré con Raúl Ruiz y Agustín Mahieu, que iban a ver a un señor que después resultó ser el ingeniero Jiménez. Porque Raúl andaba tratando de terminar un cortometraje y Jiménez quería lanzarse a la producción cinematográfica. Mahieu andaba también en eso. Yo fui por casualidad, a escuchar solamente.
-¿Nunca fuiste guionista de Ruiz o de Mahieu?
-No. El ingeniero Jiménez estaba con un señor llamado Dino Minitti. Después que terminaron de hablar de sus estofados, Dino dijo que quería una idea para hacer una película barata. Y entonces yo les conté «El taximetrista», un cuento escrito desde un par de años atrás y que lo tenía Ernesto Sábato. Al día siguiente lo fuimos a buscar a su casa y ahí mismo el ingeniero me trasladó a un hotel y me puso a trabajar en el guión, lo que sería «El encuentro», largometraje de Dino Minitti…
-¿Trabajaste con él en el guión?
-Sí y también con el ingeniero Jiménez, que venía todas las tardes a preguntarnos cómo iba la cosa. Intervenía bastante. Estaba muy impactado por dos obras maestras de la cinematografía mundial -«Il sorpasso» y «Il successo»- de Dino Rissi y entonces quería que todo se pareciera a eso…
-¿Cómo trabajaste con Dino Minitti en la elaboración del guión?
-Traté de trabajar con mi concepción del guión, pero después las ideas de Minitti fueron predominando y yo acepté ese fatalismo, que ha sido mi norma desde entonces: el guionista tiene que obedecer en lo posible los deseos del realizador. El realizador es el que manda y el guionista lo tiene que aceptar. La calidad de un guión depende de la calidad del realizador que lo va a hacer, si el guionista trabaja con el realizador. No depende de la calidad del guionista.
-¿Tenés ejemplos concretos de esta especie de sumisión tuya?
-Minitti tenía ideas muy precisas sobre lo que él quería hacer y que evidentemente no eran las mías. Muchos. años más tarde Rafael Filipelli hizo con Emilio Alfaro una adaptación para televisión de «El taximetrista» que es mucho más fiel al cuento que el guión que hicimos con Minitti.
-En cuanto a la letra, ¿era infiel «El encuentro»?
-Creo que las ideas de puesta en escena de Minitti no correspondían mucho a la idea que yo me hacía del cuento. El desechaba todo lo interior para transformarlo en una cosa exterior. Por ejemplo, el personaje de Coria, el «malo» de la película, es un tipo que tiene negocios en el Mercado de Abasto y que se viste como una persona que tiene un puesto mayorista allí; pero en la película de Minitti tenía traje blanco, una flor en el ojal y zapatos blancos y negros, picados…
-¿Figurás como guionista en «El encuentro»?
-No. Pienso que fue un olvido de Minitti. Incluso como autor del cuento con el nombre de Juan José Saez -con Z- lo que fue un gran alivio cuando vi la película…
-Luego está el proyecto inicial de lo que sería «Pajarito Gómez’, dirigida por Rodolfo Kuhn.
-Etapa inicial después de la cual me retiré. El ingeniero tenía ganas de hacer una película sobre lo que en ese momento se llamaban «cantores yeh, yeh», como Palito Ortega y todos esos. Quería hacer una sátira, o en el grupito que estaba con él se quería hacer una sátira. Y entonces me encargaron un guión. Yo hice una sinopsis, unas 30 o 40 páginas. Eran algunas ideas solamente. Ya no recuerdo bien qué fue lo que quedó. Lo iba a hacer Rodolfo Kuhn. Nos pusimos a trabajar yo, él, Paco Urondo y Carlos del Peral y nuestras concepciones eran bastante diferentes. Creo que la de ellos era mejor que la mía, en la medida en que estaban más interesados en el tema. Al cabo de una o dos reuniones yo mismo decidí retirarme.
-El último proyecto -no concretado- del período del ingeniero Jiménez es la adaptación de «Responso», con Roa Bastos y Lautaro Murúa…
-Pero después no se pusieron de acuerdo con el ingeniero Jiménez y además su productora, después de hacer algunas películas -otro film de Minitti, «Máscaras de otoño», de Kohon- tuvo problemas. Lo que debo decir -y en eso nadie podrá desmentirme- es que el ingeniero y yo simpatizamos inmediatamente a pesar de ser muy diferentes y él empezó a hacerme mucho caso. Yo traté de arrimar gente del nuevo cine argentino que tenía dificultades para filmar e insistí -con otra gente- en los nombres de Kuhn, Kohon y Murúa. Y así pudieron filmar. En esa época también hubo un proyecto de un film sobre Gatica, yo trabajé un par de meses pero después se pinchó…
-¿Cómo fue el trabajo de adaptación de «Responso»?
-Ese trabajo me llevó a la celebridad, pero no por el trabajo en sí. Era 1964 y se hacía el Congreso de Escritores en Paraná. Yo fui pero para poder trabajar con Roa y gracias a Amelia Biaggioni. Entonces se armó el gran lío y algunas cosas que dije aparecieron en diarios y revistas de actualidad. Una primera versión del guión de «Responso» estuvo listo, sobre todo habían trabajado mucho Roa y también Lautaro. Primero trabajamos los tres, después Roa por su parte y yo por la mía. Pero creo que yo no estaba muy satisfecho con la adaptación, en fin…. no recuerdo bien. La película no se hizo.
-Después viene el período de Nicolás Sarquis y la primera película que se hizo, «Palo y hueso»…
-En la que trabajamos Nicolás, vos y yo. No me acuerdo bien cómo. Lo que yo sé es que a mí me aburre particularmente adaptar mis propios textos para el cine. Es como volver a escribir una cosa que ya escribí y escribirla de otra manera. En algunos casos tal vez mejor, pero en otros peor de lo que ya la escribí. En «Palo y hueso» no puedo decir eso. Creo que «Palo y hueso» y la película de Hugo Santiago son las películas con las cuales me identifico más, no me arrepiento de haberlas hecho y me siento orgulloso de haber participado.
-Con Nicolás Sarquis hay proyectos que no se concretan, como «Zama».
-Escribimos una sinopsis de 30 páginas cuando Nicolás estuvo en París. Creo haber sugerido a Nicolás la idea de hacer «Zama», del mismo modo que creo haberle sugerido la posibilidad de adaptación de «Memorias del subsuelo» de Dostoyevsky. Desde luego, no pretendo quitarle ninguna originalidad a Nicolás.
-«Memorias del subsuelo» de Dostoyevsky originó «El hombre del subsuelo», el film de Nicolás Sarquis. ¿Trabajaste en la adaptación?
-Un poco, al principio, cuando vine en el ’76 a Buenos Aires….
-Además existió el proyecto de «La metamorfosis», de Kafka.
-Si. Cuando yo vine en el ’76 Nicolás quería hacer un film rápidamente y trabajamos en la adaptación de «La metamorfosis». Todavía tengo en casa parte de los diálogos, unas 10 o 15 páginas.
-Después viene «Las veredas de Saturno», de Hugo Santiago…
-Bueno, nos encontramos, conversamos un par de veces, intercambiamos ideas, hicimos una escalerilla con una serie de posibilidades de desarrollo estableciendo un orden posible para el film, una especie de guía de 4 o 5 páginas en la que se detallaba lo que iba a pasar. Después escribí la primera versión del guión, unas 100 páginas. Sobre eso empezamos a trabajar con Hugo Santiago y agregamos muchas cosas, corrigiendo el guión. Hugo es muy cuidadoso. Dos o tres cositas las agregó sin consultarme, a último momento pienso, pero en general me fue consultando y trabajamos prácticamente juntos. En ese guión figura el nombre de Jorge Semprún, que lo único que hizo fue traducir 45 páginas. No lo digo para criticarlo porque se portó correctamente con nosotros, sino para que no se le atribuya nada porque es un guionista político y, en una de ésas, las ideas que hay en el film no coinciden mucho con las de él. Semprún colaboró en cierto momento, pero lo que realmente hizo fue la traducción de 45 páginas del español al francés.
-Tu trabajo en «Las veredas de Saturno» fue largo, ¿no?
-Si, duró varios años.
-¿Trabajaste en algo más con Hugo Santiago?
-No. Hemos tenido muchas conversaciones. Después de terminar su película hizo otra para el Institute National de L’Audiovisuel inmediatamente después del estreno, pero ahora está libre y supongo que tiene ganas de filmar y, supongo, de trabajar conmigo.
-Tu otro director fue Frederic Compain.
-Si. Me llamó un día por teléfono diciéndome que quería hacer un film en la Patagonia. Después me trajo una fotografía que había sacado de una película y me dijo si yo podía inventar una historia a partir de esa imagen. Al día siguiente le llevé un texto de 5 o 6 páginas que se llamaba «Experimentos patagónicos» que le gustó mucho y entonces me encargó el guión. Escribí una primera versión -unas 60 o 70 páginas-, él la tituló «Les nuages de Magellan» («Las nubes de Magallanes») y seguimos trabajando. Este guión estuvo a punto de ser comprado por un productor, pero después la cosa no funcionó porque el productor quería hacer una película barata, porque las cosas no andaban muy bien. Acababa de producir una película de Bresson y son pocos los que se han repuesto de semejante aventura. Ese guión está ahí, esperando, vamos a seguir trabajando cuando vuelva, seguramente.
-Por otro lado está el documental que hizo Frederic Compain en la Patagonia.
-«Journal de Patagonie», Diario de Patagonia. Para ese documental yo escribí una línea argumental para tratar de incorporar al material documental. Frederic utilizó bastante libremente esa línea y después de ver el material hice un texto que él también utilizó bastante libremente. Pero ese era nuestro acuerdo.
-Después hiciste una sinopsis para una serie que no se realizó.
-Si. Una historia de la inmigración en la Argentina en 6 capítulos, una coproducción entre las televisiones francesa y argentina. También hice un libro original de unas 30 páginas, una sinopsis muy desarrollada, con todo lo que va a aparecer en la película, de un film policial que se llama «La mano negra».
-¿Para nadie, para todos?
-Para el que quiera, para el mejor postor.
-¿Qué relación existe entre tus obras literarias, los guiones que se originaron ahí y las películas que se filmaron con esos guiones?
-Me parece que la adaptación es una mala cosa, yo no estoy muy de acuerdo con eso y conozco muy pocos ejemplos de buenas adaptaciones. El ejemplo clásico de una gran adaptación de cine es para mí «Las amigas» de Antonioni basado en «Entre mujeres solas» de Pavese. Ahí no está todo lo de Pavese y está todo Pavese y todo Antonioni al mismo tiempo. Pero Pavese está un poco en el fondo y al mismo tiempo sentimos su presencia.
-¿Nunca pasó eso con las adaptaciones de tus obras?
-Si, tal vez «Palo y hueso». Creo que es una buena película y muy fiel al cuento.
-¿Y las adaptaciones de las cosas de otros? Vos trabajaste en algunos proyectos como la adaptación de «Zama».
-Es más fácil. Pero dejemos el caso de «Zama». Está la novela de Dostoyevsky. En estos días leí «Michel Kohlaas» de Kleist e inmediatamente lo vi como un film posible de hacer aquí en Argentina en el siglo XVIII o XIX, pero más en el XVIII. En realidad, cuando se trata de ese tipo de cosas -como mi idea de «El hombre del subsuelo» o, un poco, «La metamorfosis»- yo pensaba en tomar esos textos literarios no como una novela que se adapta sino como un mito que uno reescribe. Si yo hiciese una adaptación de «Martín Fierro» en este momento, lo reescribiría totalmente, no trataría de ser fiel al «Martín Fierro», no pondría sus versos en «off». Del mismo modo que se pueden hacer veinte versiones de Edipo o Fausto, la adaptación tendría que ser eso, un pretexto para elaborar una narración nueva.
-¿Y eso se dio en algún caso?
-No, porque fueron cosas inacabadas, no llegaron a guión. La manera en que yo trabajaba en «La metamorfosis» fue hacer un diálogo, ponía muy pocas indicaciones escénicas. Simplemente escribí un diálogo y quería hacerlo con diálogos rítmicos, incluso muy elaborados literariamente, porque me parecía que pretender reducir a un realismo inmediato «La metamorfosis» era una mala cosa. Ni siquiera queríamos que apareciera un insecto. El personaje no iba a ser un insecto, iba a ser una persona cualquiera. Que Samsa sea un insecto o se sienta un insecto es más o menos lo mismo.
-En cuanto a tus guiones originales, que no tienen un origen literario ¿cómo vienen?
-Con Hugo Santiago, por ejemplo, tuvimos un par de conversaciones preliminares. Teníamos ideas que fuimos descartando. Yo tenía ideas para hacer otro film: por ejemplo, el personaje que en el film es un bandoneonista yo lo pensaba como un profesor, hacía tiempo que lo venía pensando. Hugo Santiago quería que fuese un bandoneonista y me pareció -incluso cinematográficamente- mejor.
-En esos guiones, ¿se trabaja distinto, más libremente?
-Siempre se parte de las ideas que uno tiene, salvo si es un film de encargo. Cuando uno tiene una idea inicial -para un guión, novela o lo que sea- empieza a meter cosas ahí adentro y empieza a funcionar la productividad textual, como en cualquier texto literario. El guión no lo es, pero la praxis de escribir un guión es como la de escribir una novela. Quizá un poco más depresiva, porque uno sabe que eso no va a quedar así. En una novela uno sabe que ahí va a estar todo y uno está controlando todo. En un guión no depende de mí cómo quede y tampoco estoy seguro de que mis imágenes como guionista son las mismas que tiene el realizador. Por más que él me las describa y yo se las describa. Describir una imagen cinematográfica no tiene nada que ver con la imagen cinematográfica en sí.
-¿Es más liviano el trabajo en un guión que el trabajo literario? ¿Se trabaja un poco afuera?
-No, no es así. Cuando escribo una novela no me importa qué van a decir los lectores, no tiene por qué importarme. Pero cuando escribo un guión me tiene que importar lo que piensa el director y, en algunos casos, hasta lo que piensa el productor. Son lectores que tienen derecho a veto. Los lectores de mis novelas, no. Pueden decir que mi novela no les gustó, no comprarla, venderla, quizá tirarla o no leerla. Pero los otros me van a decir que lo tengo que volver a escribir, sobre todo si ya me han pagado.
-¿Cómo actúa, entonces, esa mirada de los otros?
-Trato de imaginar cuáles son las expectativas del realizador.
-Eso no tiene nada que ver con tu manera de trabajar tu narrativa.
-Nada que ver.
-Cuando hacés guiónes, ¿es siempre como una manera de ganar dinero?
-Siempre para ganar dinero.
-Cuando escribís un guión entonces, está la mirada de los otros y el dinero que los otros te dan. ¿Estas dos limitaciones descalifican totalmente la empresa?
-No. No la descalifican totalmente. Creo que el guionista no es un artista, es un artesano. Pone una serie de técnicas al servicio de otro. Es una etapa de la realización, del mismo modo que todos los que trabajan en una película son artesanos. El único que no lo es, es el realizador.
-¿De qué técnicas se trata? ¿Técnicas de narración literaria?
-Se trata de imaginar situaciones fílmicas, acciones -y sobre todo- organizar la intriga y los diálogos.
-Cuando trabajás en una narración literaria, ¿estas cuestiones son secundarias y en este caso centrales?
-Si, son secundarias. Pero si yo quiero crear una situación dramática en uno de mis libros, ahí esas cuestiones ya no son secundarias.
-En tu último libro, «Glosa», ¿la construcción anecdótica aparecería como un poco secundaria?
-Si, pero hay como núcleos narrativos en la historia que pasan a primer plano. Por ejemplo, la frustración del Matemático con el poeta o el suicidio del padre o el final.
-Sin descalificar la anécdota en tu literatura, parece como si en el trabajo en el guión hubiese un desfasaje: se convierte en central algo que en tu práctica literaria es secundario.
-Es cierto. Yo no sé cómo actúan los guionistas profesionales, que no son más que guionistas. Si tienen una técnica, no puede ser válida para todos los films. Cada film -como toda obra de arte- tiene que ser diferente de los otros. Contratar a esos guionistas que saben hacer gags, por ejemplo, no tiene mucho sentido, es eminentemente antiartístico. El guionista puede imaginar una historia, tal vez; tramar o trabar una historia, saber hacer los diálogos que no necesitan una técnica particular: por ejemplo, que sean breves o que los actores los puedan decir. Poco importa eso. Goddard y otros nos han demostrado que en los diálogos uno puede decir lo que quiera. Para ser guionista hay que tener talento, pero el que tiene que tener talento en una película es el director, el talento del guionista depende del director. No creo que en el guionista como entidad autónoma.
-¿Es concebible, entonces, un director que no tenga nada que ver con el guión de sus films?
-Eso se veía mucho en Hollywood, ¿no? Pero yo no creo mucho en eso. Creo en otra cosa que no tiene nada que ver con el cine: cuando escribí «Las nubes de Magallanes» se me ocurrió que podía tratar de transformar el guión en una forma literaria, casi como una obra de teatro y que después lo filme el que quiera y que haga lo que quiera. Escribir guiones directamente, con una forma particular que deje suficiente espacio para una serie de interpretaciones, pero escribirlos con forma de guión.
-Pero, ¿cuál sería esa forma particular de guión?
-Habría que inventarla.
-¿Una especie de obra teatral?
-No sería exactamente eso.
-¿Un libreto radiofónico?
-No sé, pero lo veo como una cosa en la que alternarían ritmos descriptivos y ritmos dialogados.
-¿En tus guiones hay referencias específicamente cinematográficas?
-Prácticamente ninguna.
-En «Las veredas de Saturno» ¿cómo fue materialmente el guión que Hugo Santiago usó en la filmación?
-Pocas indicaciones específicas, sobre todo en mi primera versión. Después fuimos agregando algunas, pero muy conversado todo. Y como el trabajo duró mucho tiempo, a los personajes ya los teníamos muy relajados.
-¿Había más personajes en ciertas situaciones, que personajes mostrados de una cierta manera? Las indicaciones para el director, ¿existían? Dijiste que no al principio del trabajo, pero, al final, ¿había indicaciones?
-Tal vez había un poco más. Yo creo que una buena simbiosis entre un realizador y un guionista, es que en la primera etapa el guionista influya sobre el realizador y en la segunda etapa el realizador influya sobre el guionista. El guionista puede ayudar a materializar lo que el realizador no logra precisar porque no se puede expresar a través de la palabra. Resnais es el caso del realizador que encarga el guión, se lo traen y él lo filma. Fue el caso de «Hiroshima mon amour», que es lo contrario de un guión cinematográfico. Ningún productor sensato hubiese tomado eso. Y sin embargo Resnais lo tomó e hizo un film absolutamente revolucionario. El guionista puede ayudar a materializar todo lo que el realizador tiene en la cabeza, pero a partir de cierto momento, es el realizador el que debe orientar al guionista. Creo que la mejor manera de trabajar es que el realizador le deje al principio carta blanca al guionista -después de un par de conversaciones- y entonces, el realizador con una especie de guía bastante espesa ya, cuando se trata de una primera versión, puede comenzar a elaborar su film. Es como si el director hiciera una adaptación de algo preexistente elaborado por el guionista.
-Tu visión no coincide con la de Ricardo Piglia, que atribuye al trabajo del guionista una…
-…especificidad, se lo he oído decir.
-Y el ejemplo de Piglia era el siguiente: «Rocco y sus hermanos» es también la obra de guionistas oscurecidos, olvidados, porque solo Visconti es tomado en consideración.
-La primera objeción es que los guionistas de «Rocco…» no están olvidados. Suso Cecchi D’Amico es un guionista muy conocido. En segundo lugar creo que «Rocco…» está basado en una o dos novelas, «El puente de Ghisolfa» y otra más, al comienzo. Lo cual hace del film una especie de monstruo. Además yo he visto varias películas de esos guionistas -que no habían sido hechas por Visconti- y no se parecen nada a «Rocco…». En cambio “Rocco…” se parece muchísimo a todas las otras películas de Visconti. Lo mismo podemos decir de Fellini o de Antonioni. Cuando trabajan con diferentes guionistas todas sus películas se parecen a las películas de Fellini o de Antonioni. Lo digo sin menoscabar el trabajo de los guionistas.
-Tu tiempo dedicado al guión, ¿es tiempo perdido para el trabajo literario, qué es lo que en tu caso cuenta
-Sí y no. Sí, si me saca tiempo para mi trabajo. Pero en los intersticios de mi trabajo literario -cuando termino algo o cuando no puedo escribir- hacer un guión policial, de ciencia ficción, de género podríamos decir, que no me interesa incorporar a mi trabajo, puede ser incluso un buen ejercicio.
-¿Ejercicio para qué?
-Para organizar historias, por ejemplo. El título «La mano negra», si nadie compra mi guión, creo que lo voy a usar para una novela.
-El título. ¿Y las otras cosas que están en el guión?
-No, las otras cosas, no.
-Dijiste que de las películas en las que trabajaste, las que más te satisfacen son «Palo y hueso» y «Las veredas de Saturno». ¿De qué manera te satisface la película de Hugo Santiago? ¿Viste el guión materializado?
-Vi mucho del guión materializado y vi muchas diferencias del orden de la sensibilidad y de la concepción que Hugo Santiago tiene del cine y de la realidad, de la situación política. Pero quedó bastante cerca de lo que yo pienso.
-¿Cerca de aquellas imágenes originales del comienzo, que debían ser traducidas con palabras?
-Debo decir que, al principio, yo veía el film en color
-¿Quién decidió que fuese en blanco y negro?
-Hugo Santiago. Y a mí me pareció una excelente idea.
-¿Cuáles fueron sus razones?
-Como es un film muy sombrío, muy oscuro, hacerlo en color le parecía inadecuado. El blanco y negro eliminaba la parte un poco espectacular. A Hugo Santiago le gustaba mucho el blanco y negro y a mí también.